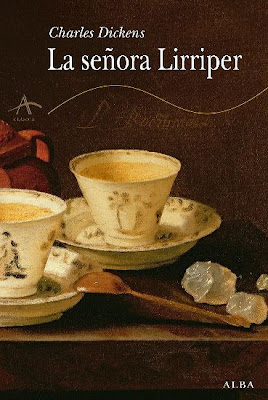Trad. y Ed. Lolo Rico. Ediciones del Viento, A Coruña, 2010. 245 pp. 20 €
 Miguel Baquero
Miguel Baquero
Mito fundacional de la poesía moderna, el “enigma” de Rimbaud no deja, pese a los más de cien años transcurridos, de despertar interés. Sobre sus correrías frenéticas en París y aquellos años febriles de poesía, sexo y drogas al margen de todo lo convencional poco queda que decir, y sobre todo poco queda que decir que no lo hagan ya sus poemas, sus desesperados gritos iluminados desde el fondo del infierno. El misterio y el interés por Rimbaud no viene provocado tanto por aquellos días juveniles como por lo que ocurrió después, por la manera en que de golpe, abandonó toda producción poética y toda forma de vivir rebelde y marchó a África, donde se esforzó por ser un próspero (pero anodino y vulgar) comerciante y no volvió a ejemplar otro lenguaje más que el mercantil y transaccional.
Tan feroz en la entrega como en la renuncia, Rimbaud sigue mostrándose en todos los casos como una sombra huidiza cuya auténtica naturaleza no atisbamos a comprender, aunque intuimos que es excepcional.
Las cartas que escribió Rimbaud desde África (Abisinia principalmente) a su familia, amigos y socios comerciales, reunidas por Ediciones del Viento en edición de Lolo Rico, son un libro mucho más interesante por lo que calla que por lo que dice. Porque las cartas apenas si dicen nada, en realidad; se limitan a ser insulsas, casi rutinarias peticiones de libros y material, informes sobre la marcha de los negocios y lamentaciones casi protocolarias sobre lo áspero del clima. Pero lo callan todo. Absolutamente todo. No hay ni la más mínima referencia a algún aspecto de su vida anterior, ningún rasgo poético en la prosa, ningún sentimiento originado por los hombres o el paisaje. No hay nada de nada, es todo yermo; sólo acaso, al fondo, si aplicamos bien el oído, parece sonar algo así como el rumor lejano de un arrepentimiento, un deseo de escapar de aquellos días salvajes en que l´enfant terrible del mundo poético, y no querer rememorar aquel tiempo bajo ningún concepto, ni siquiera un simple fogonazo. Parece percibirse, tras esa prosa insulsa, una suprema vergüenza por lo ocurrido, y uno se estremece sólo de pensar en los remordimientos o en el pudor que asaltarían a Rimbaud por las noches, en lo más recóndito de África, cuando de pronto le asaltara aquél que fue y que ya no quería ser.
He oído especular con que el objetivo último de Rimbaud en esos días era conseguir dinero rápido, volver a Francia y entregarse a la creación artística. No se advierte nada de eso en estas cartas, más bien todo lo contrario. Si bien, nada más llegar a Harar, escribe que “no tengo la intención de pasar toda mi existencia como esclavo”, pronto expresa sus intenciones de contraer matrimonio a su vuelta, como es debido, y convertirse en rentista. En uno de aquellos burgueses, en suma, contra los que atentó en otro tiempo. Habla de sí mismo como “un capitalista de mi especie” que “conoce el valor del dinero y, si arriesgo algo, lo hago a sabiendas”.
Me gustaría hacer rápidamente en cuatro o cinco años unos cincuenta mil francos; y luego me casaré.
Esta excelente edición de las Cartas Abisinias, obra de Lolo Rico, se cierra con apuntes de diario y cartas de la hermana de Rimbaud donde se narran las circunstancias de la muerte del poeta. Una muerte terrible como pocas. Ya el 23 de agosto de 1887, Arthur se refiere en una de sus cartas a “un dolor articulado en la rodilla izquierda” y dice sentirse “extremadamente cansado”. Lo que más le interesa, sin embargo, es confirmar que no se encuentra en deuda por deserción con las autoridades militares y que, a su vuelta a Francia, podrá llevar sin problemas la vida de rentista a la que aspira. Hasta abril de 1891 no sería evacuado en camilla, en un doloroso viaje de más de trescientos kilómetros, al puerto más cercano para ser evacuado a Francia, adonde llega prácticamente en estado agónico y con la recurrente preocupación —aun habiéndosele amputado ya la pierna— de si ha cumplido el servicio militar.
La carta final de Isabelle Rimbaud, desde el lecho de muerte de su hermano, con la que prácticamente se cierra este volumen, nos hace concebir aún una última esperanza a quienes creemos en la verdad del primer Rimbaud. Las palabras con las que se expresa Arthur en su delirio “son sueños, pero no son los mismos que cuando tenía fiebre. Se diría, y yo lo creo, que lo hace expresamente”. También cuenta cómo los médicos a estas palabras “se dicen entre ellos: es singular”.
 Miguel Baquero
Miguel BaqueroMito fundacional de la poesía moderna, el “enigma” de Rimbaud no deja, pese a los más de cien años transcurridos, de despertar interés. Sobre sus correrías frenéticas en París y aquellos años febriles de poesía, sexo y drogas al margen de todo lo convencional poco queda que decir, y sobre todo poco queda que decir que no lo hagan ya sus poemas, sus desesperados gritos iluminados desde el fondo del infierno. El misterio y el interés por Rimbaud no viene provocado tanto por aquellos días juveniles como por lo que ocurrió después, por la manera en que de golpe, abandonó toda producción poética y toda forma de vivir rebelde y marchó a África, donde se esforzó por ser un próspero (pero anodino y vulgar) comerciante y no volvió a ejemplar otro lenguaje más que el mercantil y transaccional.
Tan feroz en la entrega como en la renuncia, Rimbaud sigue mostrándose en todos los casos como una sombra huidiza cuya auténtica naturaleza no atisbamos a comprender, aunque intuimos que es excepcional.
Las cartas que escribió Rimbaud desde África (Abisinia principalmente) a su familia, amigos y socios comerciales, reunidas por Ediciones del Viento en edición de Lolo Rico, son un libro mucho más interesante por lo que calla que por lo que dice. Porque las cartas apenas si dicen nada, en realidad; se limitan a ser insulsas, casi rutinarias peticiones de libros y material, informes sobre la marcha de los negocios y lamentaciones casi protocolarias sobre lo áspero del clima. Pero lo callan todo. Absolutamente todo. No hay ni la más mínima referencia a algún aspecto de su vida anterior, ningún rasgo poético en la prosa, ningún sentimiento originado por los hombres o el paisaje. No hay nada de nada, es todo yermo; sólo acaso, al fondo, si aplicamos bien el oído, parece sonar algo así como el rumor lejano de un arrepentimiento, un deseo de escapar de aquellos días salvajes en que l´enfant terrible del mundo poético, y no querer rememorar aquel tiempo bajo ningún concepto, ni siquiera un simple fogonazo. Parece percibirse, tras esa prosa insulsa, una suprema vergüenza por lo ocurrido, y uno se estremece sólo de pensar en los remordimientos o en el pudor que asaltarían a Rimbaud por las noches, en lo más recóndito de África, cuando de pronto le asaltara aquél que fue y que ya no quería ser.
He oído especular con que el objetivo último de Rimbaud en esos días era conseguir dinero rápido, volver a Francia y entregarse a la creación artística. No se advierte nada de eso en estas cartas, más bien todo lo contrario. Si bien, nada más llegar a Harar, escribe que “no tengo la intención de pasar toda mi existencia como esclavo”, pronto expresa sus intenciones de contraer matrimonio a su vuelta, como es debido, y convertirse en rentista. En uno de aquellos burgueses, en suma, contra los que atentó en otro tiempo. Habla de sí mismo como “un capitalista de mi especie” que “conoce el valor del dinero y, si arriesgo algo, lo hago a sabiendas”.
Me gustaría hacer rápidamente en cuatro o cinco años unos cincuenta mil francos; y luego me casaré.
Esta excelente edición de las Cartas Abisinias, obra de Lolo Rico, se cierra con apuntes de diario y cartas de la hermana de Rimbaud donde se narran las circunstancias de la muerte del poeta. Una muerte terrible como pocas. Ya el 23 de agosto de 1887, Arthur se refiere en una de sus cartas a “un dolor articulado en la rodilla izquierda” y dice sentirse “extremadamente cansado”. Lo que más le interesa, sin embargo, es confirmar que no se encuentra en deuda por deserción con las autoridades militares y que, a su vuelta a Francia, podrá llevar sin problemas la vida de rentista a la que aspira. Hasta abril de 1891 no sería evacuado en camilla, en un doloroso viaje de más de trescientos kilómetros, al puerto más cercano para ser evacuado a Francia, adonde llega prácticamente en estado agónico y con la recurrente preocupación —aun habiéndosele amputado ya la pierna— de si ha cumplido el servicio militar.
La carta final de Isabelle Rimbaud, desde el lecho de muerte de su hermano, con la que prácticamente se cierra este volumen, nos hace concebir aún una última esperanza a quienes creemos en la verdad del primer Rimbaud. Las palabras con las que se expresa Arthur en su delirio “son sueños, pero no son los mismos que cuando tenía fiebre. Se diría, y yo lo creo, que lo hace expresamente”. También cuenta cómo los médicos a estas palabras “se dicen entre ellos: es singular”.