Prol. Manuel Aznar Soler. Visor, Madrid, 2009. 413 pp. 22 €
 Juan Pablo Heras
Juan Pablo Heras Visor reedita el “diario español” en el que
Max Aub dejó testimonio de su estancia en España entre el 23 de agosto y el 3 de noviembre de 1969, es decir, el único periodo en el que
Aub volvió a pisar el país del que tuvo que exiliarse treinta años antes. Se trata de un diario en diferido, es decir, reconstruido dos años después de los acontecimientos, a partir de notas y conversaciones grabadas. En realidad,
Aub había venido a España para preparar un libro sobre
Buñuel que nunca pudo terminar. Con la excusa de entrevistar, grabadora en mano, a todos aquellos que pudieron conocer al cineasta,
Aub recorre los lugares en los que había vivido su juventud: Barcelona, Madrid, y su tierra, Valencia (fue él, nacido en París, el que dijo que uno es de donde hizo el bachillerato). Aunque no se trata de un diario íntimo, sino de un artificio,
La gallina ciega conserva tanto la pulsión vibrante y vital de la escritura urgente como la herida abierta de los libros secretos. Y todo en una prosa exquisita, memorable.
Casi desde el principio,
Aub superpone lo que vio a lo que ve. En sus propias palabras: «soy un turista al revés: vengo a ver lo que ya no existe» (p. 133). Y por eso el diario se abarrota de páginas amargas, o, por mejor decir, amargadas por el olvido descarado y arrogante que encuentra allá a donde va, el desinterés generalizado por todo aquello por lo que en su día combatió. Ni siquiera oposición o rechazo a sus ideas, lo que al fin y al cabo le haría sentirse vivo. Más bien, indiferencia. Como si la mayor victoria de
Franco consistiera en haber convencido a un país entero de que la libertad y la justicia son bagatelas al lado de la felicidad muelle que traen consigo las divisas del turismo:
«Desde que llegué me di cuenta de que aquí, en general, a nadie nada le importa un comino como no sea vivir en paz y de la mejor manera posible. Si me pongo a pensar treinta segundos: ¿cuándo no?, ¿dónde no? ¿Es o no el ideal del hombre? Sí. Nadie se queja ni se puede quejar. Para mayor diversión pueden hablar mal del régimen cuando les dé la gana y donde quieran. Escribir sería otra cosa. Pero, aquí, ¿quién escribe? ¿Que no se enteran de lo que sucede en el mundo? ¿Qué les importa? Todos envidian su santa tranquilidad, su sol, su aire, su arroz, sus gambas…» (p. 113).
Pese a todo,
Max es acogido calurosamente por buena parte de la comunidad literaria española, y es traído y llevado a mil comidas y cenas por jóvenes intelectuales del momento, como
Félix de Azúa,
José Monleón,
Carlos Barral,
Javier Pradera… La situación, en lo que a la literatura se refiere, parece inmejorable: el Boom acaba de estallar,
Carmen Balcells se ha traído a
García Márquez a Barcelona y en Madrid Alianza está refrescando el panorama editorial. Al calor del prestigio internacional que la obra de
Aub ha alcanzado, muchos periodistas se acercan a entrevistarle, y hasta recibe una invitación de
Fraga que rehúsa por su tono condescendiente. Da la impresión de que al maquillaje aperturista del régimen le venían bien unas palabras de conformidad que el cascarrabias
Aub se niega a dar gratis: a pesar del prestigio, sigue siendo casi imposible encontrar sus libros posteriores a la guerra; a pesar de la apertura, la censura prohíbe una lectura de
Deseada, una de sus obras más inocuas, en el teatro Fígaro, lo que
Aub recrea con ácida ironía en un pequeño sainete protagonizado por
Larra y
Beaumarchais.
El diario recrea las conversaciones que
Aub tiene con sus compañeros de mesa: se habla de política, pero también de cocina, de toros y, sobre todo, de literatura. Con frecuencia, omite deliberadamente el nombre del hablante para confundir sus palabras con las de los otros; otras veces, nos encontramos ante puros diálogos que el autor mantiene en su soledad consigo mismo, diálogos en los que se sumerge, con hondura y brillantez, en el conflicto, o quizá paradoja, que supone aceptar el innegable progreso material que ha alcanzado la España de finales de los 60 y a la vez seguir viendo Madrid como la “ciudad de un millón de cadáveres” que lloraba
Dámaso Alonso. En cuanto a aquellos de su generación que se quedaron –
Dámaso aparte-, los encuentra en su mayoría apagados, apartados, reducidos a una sombra. Quizá, dice el maestro de la deslexicalización, porque, a su pesar, «hicieron régimen» (p. 41).
En sus juicios hacia los españoles del momento, ante su amnesia o ante su conformismo,
Aub es contradictorio, arbitrario y probablemente injusto. Le desconcierta contemplar que la izquierda más activa parece estar entre los curas, como si de tantos años de nacionalcatolicismo sólo hubiera quedado la irritante costumbre de hablar de política con susurro de confesionario. Ante eso,
Aub resulta un gritón deslenguado cuya estentórea elocuencia se ha vuelto tan incomprendida entre sus compatriotas como lo fue para los de allá a su llegada a México. La visión del exiliado se hace incompatible con la del que se quedó, y más aún con la del que ha nacido en dictadura, que trae consigo otro pasado y otros caminos. Finalmente,
Aub debe reconocer que la juventud española de 1969 no se parece en casi nada a la de 1939, y que ese cambio no es ajeno al mundo ni achacable sólo a la dictadura; que la distancia respecto a los mayores es la ley natural que hace peldaños a las generaciones: si la escalera sube o baja es otro cantar.
Una nota final: se trata de la tercera vez que se edita
La gallina ciega. Tras la primera edición, en 1971, de manos del mítico editor mexicano
Joaquín Mortiz, hubo otra de la editorial Alba en 1995, reimpresa en varias ocasiones. Cuenta también con un estupendo prólogo de
Manuel Aznar Soler, y con numerosas notas útiles, si no imprescindibles, en las que se revelan muchos datos y nombres ocultos u oscuros en el original. Estas notas han desaparecido por completo en la de Visor, «por imposición editorial» (p. 16), lo que reduce levemente el precio y mucho el número de páginas. Ambas ediciones siguen a la venta: decida el lector.






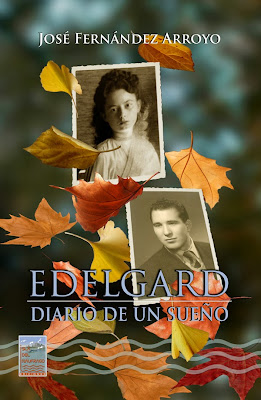






 Juan Pablo Heras
Juan Pablo Heras