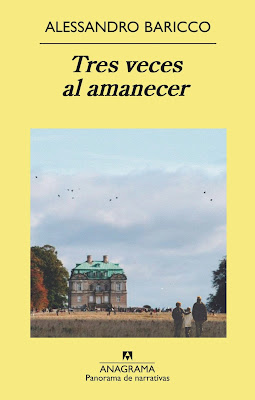Trad. Xavier González Rovira
Anagrama, Barcelona, 2016. 208 pp. 16,90 €
Santiago Pajares
Lo dije en reseñas anteriores y lo repito: No se puede escribir más bonito que Alessandro Baricco. Y este libro no es una excepción. Desde que el autor asombrase al mundo con la publicación de su novela corta Seda (aunque ya había escrito otras dos novelas antes), no ha dejado de desplegar su prodigiosa escritura. Siempre piezas cortas, pequeños relatos donde los personajes desgranan página a página su propia historia y el autor aprovecha para hablar de los temas que le interesan, de una forma que podría ser un ensayo convertido en novela.
En La esposa joven Alessandro Baricco nos relata la vida de una familia singular, metódica hasta el absurdo y que vive con una única regla: Evitar la noche. Por alguna razón, todos sus anteriores miembros han muerto de noche, así que en cuanto la oscuridad aparece, se recogen en las habitaciones de su villa a la espera de la claridad de un nuevo día. Todo parece marchar bien hasta que un nuevo elemento aparece en su puerta: La esposa joven. La futura mujer del hijo ha vuelto en el tiempo convenido después de que fijara el compromiso tres años antes, esperando encontrarse con su prometido, pero descubre que este todavía está residiendo en Inglaterra, así que tendrá que esperar junto a su nueva y extraña familia. Así la novela se convierte en una suerte de espera sobre lo que ha de llegar y no llega, y el autor nos brinda la oportunidad de conocer la intrahistoria de los personajes que pueblan la villa. Modesto, el impecable mayordomo y único con nombre en todo el libro, que se ocupa de que cada detalle esté en su sitio y sólo se permite una semana de vacaciones etílicas cuando la familia marcha de vacaciones. La madre, prodigio de belleza por la que incontables hombres perdieron la razón. La hija, tullida que descubrirá a la esposa joven los secretos de su propio cuerpo. El tío, narcoléptico que sólo se despierta para hacer acertadas declaraciones. El padre, cabeza de familia de una familia sin cabeza. Y la esposa joven, tras cuya presencia se esconde una trágica historia que no se atreve a contar a nadie.
Baricco, siempre con ganas de juegos, nos confunde numerosas veces con el narrador de la historia, que va cambiando según los párrafos a su conveniencia, pasando de una primera persona a otra. Lo que al principio podría confundir es explicado por el propio autor en las páginas del libro como una necesidad imperiosa de contarlo desde determinado punto de vista. Una vez aceptado este juego, podemos continuar con normalidad por los sucesos de esa extraña familia.
Esta es una historia efímera, una novela que en manos de cualquier otro autor haría aguas por todas partes. Es la mano de Baricco la que maneja el timón firme y con destreza hasta hacer llegar a todos los personajes a buen puerto con un lirismo y una poesía inimaginables en otro autor. No es necesaria mucha trama para que el escritor de Seda despliegue su capacidad de asombrar a los lectores. Y así nos quedamos nosotros cuando acabamos, un poco huérfanos y en espera de su siguiente novela. No se haga de rogar demasiado, señor Baricco. La esposa joven no es la única que sufre en la espera.