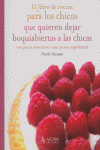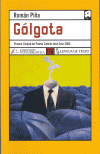Trad. Carmen Martín Gaite. El Acantilado, Barcelona, 2006. 347 pp. 10€
 Marta Sanz
Marta Sanz
Los libros de los escritores italianos contemporáneos me suelen dejar melancólica, cuando no profundamente triste. Me pasa con Bassani, con Moravia, con Pavese, con Berto, con Natalia Ginzburg... temo que igual me pasaría con muchos otros que aún no he tenido la felicidad de leer. Me pasa con Svevo. Me ocurrió con esa joya de la narrativa del siglo XX que se llama La conciencia de Zeno, con el agravante de que, en esa ocasión, era un tanto ingenua respeto a lo que me traía entre manos, y Svevo, pseudónimo de Ettore Schmitz, me engañó con su narrador neurótico y obsesivo, con los devaneos de un hombre que es feliz y no lo sabe, y toma conciencia de su felicidad cuando el mundo entero se derrumba. Svevo me congeló la sonrisa con la desgracia final de su novela, un corte brusco que obliga a volver atrás para repensar el libro completo y muchas otras cosas: el libro excede el contenido de sus páginas y nos mete el dedo el ojo. La conciencia de Zeno acaba con una declaración de guerra; entonces, justo en ese instante, las pequeñas preocupaciones cotidianas —la compulsión de fumar y de no fumar, el deseo adulterino, la hipocondría, las insatisfacciones artísticas, laborales...— se recuerdan con nostalgia, porque los vidrios de las casas se están rompiendo por efecto de los disparos y todo, absolutamente todo, de pronto, como después de dar un tajo profundo a la carne, cobra otra dimensión. Esa iluminación horrenda y, al mismo tiempo aleccionadora, ese pesimismo vitalista o ese vitalismo desasosegado —el extraño carpe diem de disfrutar de las miserias cotidianas, de las pequeñas suciedades, porque en un segundo todos podemos quedar reducidos al sonambulismo, a la abulia, a la ignorancia total—, se multiplica por mil hasta herir, y mucho, al lector de Senectud.
 Marta Sanz
Marta SanzLos libros de los escritores italianos contemporáneos me suelen dejar melancólica, cuando no profundamente triste. Me pasa con Bassani, con Moravia, con Pavese, con Berto, con Natalia Ginzburg... temo que igual me pasaría con muchos otros que aún no he tenido la felicidad de leer. Me pasa con Svevo. Me ocurrió con esa joya de la narrativa del siglo XX que se llama La conciencia de Zeno, con el agravante de que, en esa ocasión, era un tanto ingenua respeto a lo que me traía entre manos, y Svevo, pseudónimo de Ettore Schmitz, me engañó con su narrador neurótico y obsesivo, con los devaneos de un hombre que es feliz y no lo sabe, y toma conciencia de su felicidad cuando el mundo entero se derrumba. Svevo me congeló la sonrisa con la desgracia final de su novela, un corte brusco que obliga a volver atrás para repensar el libro completo y muchas otras cosas: el libro excede el contenido de sus páginas y nos mete el dedo el ojo. La conciencia de Zeno acaba con una declaración de guerra; entonces, justo en ese instante, las pequeñas preocupaciones cotidianas —la compulsión de fumar y de no fumar, el deseo adulterino, la hipocondría, las insatisfacciones artísticas, laborales...— se recuerdan con nostalgia, porque los vidrios de las casas se están rompiendo por efecto de los disparos y todo, absolutamente todo, de pronto, como después de dar un tajo profundo a la carne, cobra otra dimensión. Esa iluminación horrenda y, al mismo tiempo aleccionadora, ese pesimismo vitalista o ese vitalismo desasosegado —el extraño carpe diem de disfrutar de las miserias cotidianas, de las pequeñas suciedades, porque en un segundo todos podemos quedar reducidos al sonambulismo, a la abulia, a la ignorancia total—, se multiplica por mil hasta herir, y mucho, al lector de Senectud.
Aquí no hay estallidos de guerras, cambios repentinos de costumbres o de ámbitos, exilios, sino la lenta disección y el tono menor, tan reconocible, del arrepentimiento que llega después de la furia o, en general, de una vida cotidiana marcada por relaciones que no sólo no alimentan, sino que deshidratan: Emilio, oficinista y literato, vive con su hermana Amalia, una mujer poco agraciada, que encuentra cierta cota de felicidad en las apariciones de Balli, el amigo escultor de Emilio; a Balli le pone la taza de café, le pone cubierto, incluso cuando él no viene, no va a volver... Amalia se embriaga en secreto y Emilio sufre respecto a ella una culpa que no puede corregir, porque él está pendiente de sus propias pasiones, de los celos y de las mentiras adivinadas en la existencia de Ange, Angelina, Gelona, su amante, personaje de luz que descompone las retinas, y que simboliza esa mezcla de ternura y sordidez, cuyo resultado es una tristeza honda, que caracteriza los libros de los escritores italianos, al menos de los que he citado al principio, y que, en el caso de Senectud, no adquiere los toques humorísticos o cínicos de un Moravia, de un Berto, del mismo Svevo al escribir La conciencia de Zeno. En Senectud, el cuadrilátero de fuerzas sentimentales que imanta a sus protagonistas es claustrofóbico: la hermana y el hermano, con sus promesas de protección y su apagada vida en común; Ange y Emilio, que pretende vivir una pasión en la que él controla las riendas y las riendas se le enredan alrededor del cuello, frente a Ange, una vividora, que fabula y lucha por sobrevivir en una sociedad pacata, falta de espontaneidad, en la que una carcajada es un gesto obsceno; Ange y Balli, fascinado por la vulgaridad de esta rubia rebosante de salud, solar, víctima del mundo y verdugo de Emilio, una rubia grandona de la que, a diferencia de los otros personajes, nunca se nos revelan sus pensamientos; Balli y la oscura, enfermiza, reprimida, fea, Amalia, doméstica y lunar, de un amarillo tan distinto al de Angelina; Emilio y Balli, antagonistas y amigos; Angelina y Amalia, rivales que no se conocen, mujeres antípodas de luz y sombra, de espacios abiertos y saloncitos cerrados, de mentiras abiertamente pronunciadas y verdades ocultas, de las que matan como una larva alojada en una víscera.
Estos mimbres tan próximos al melodrama no desembocan en un alarido o en una parodia, de la que el lector se separaría como consecuencia de la hipérbole, sino en un retrato, en el espejo donde, temerosamente, nos miramos las arrugas de la piel y de los huecos del cuerpo, de los vacíos, en los que tal vez habita la emoción o el alma o la conciencia. Sólo Doña Elena, una encarnación de la bondad, de la que ama sin ser amada, de la que lo pierde todo y es capaz de seguir adelante, fractura sin llegar a quebrar, con su humanidad y su coherencia generosa, la caja de cristal en la que yace encerrado Emilio, el protagonista de Senectud, de quien al acabar la novela se dice: «Años atrás se quedaba fascinado recordando aquel período de su vida, el más importante, el más luminoso». La muerte, el abandono, la traición, la culpa, la enfermedad son los latidos más luminosos de una existencia, en la que el no sentir, a los ojos de Emilio, tal vez a los ojos del propio Svevo, es algo muy parecido a no ser y el ser, el vivir, se aloja siempre en una zona de dolor. O tal vez es que el recuerdo todo lo dulcifica o que nunca se es consciente de la propia felicidad hasta que se la mira de lejos, porque la vivencia del presente y la felicidad son incompatibles: un gato que persigue su cola como si no le perteneciera. En esa paradoja, todos somos viejos: Svevo nos da la oportunidad de reconocernos en nuestra vejez vital y de coger aire. Ésa es quizás la lección de los libros más tristes.