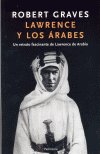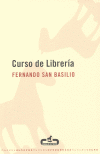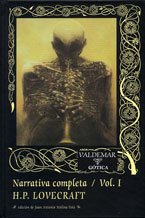Mondadori, Barcelona, 2006. 149 pp. 13 €
 Anna Grau
Anna Grau
«Rafael Gumucio es un pedante». «Pero es muy inteligente». «No narra nada; es una pura metralleta de aforismos». «Algunos aforismos le salen muy afortunados». «Y otros le salen muy por la culata. Además, ¿qué pasa, se cree que en este mundo sólo viaja él? Ya no es como en el siglo XVIII, ahora a Nueva York y hasta a Haití, y no digamos a Madrid y a Sevilla, va cualquiera, coño». «Es un autor muy autorreferencial, sí». «Egocéntrico, diría yo. ¡Si hasta cuando va a clases de inglés te lo cuenta con todo detalle, el tío!». «Pero él no engaña a nadie, desde la misma introducción de Páginas coloniales te avisa de lo que se propone hacer: construir una visión arbitraria y subjetiva del mundo». «¡Pues que le aproveche!». «Pues a mí me gusta». «Se ve que eres mujer». «Y tú se ve que eres... tú».
Cronológicamente es imposible que Spencer Tracy y Katherine Hepburn llegaran a discutir nunca por haber leído a Rafael Gumucio. Pero esa misma imposibilidad resulta, ¿por qué no?, sugerente. Es la clase de simulacro fértil que Gumucio en persona podría incluir en cualquiera de sus juguetones, impúdicos, casi desfachatados libros. Donde la ficción establece una de las aproximaciones más curiosamente penetrantes a la realidad, y viceversa.
De «voz personalísima» para arriba ponen todas las pestañas de sus obras al chileno fino Rafael Gumucio (1970), profesor de castellano, periodista del tipo tajantemente opinativo, y escritor. Con lo de chileno fino se quiere rendir homenaje a su talante y a su conversación —nunca agotada—, pero también a unos orígenes sociales que él mismo presume de que, una vez, Roberto Bolaño le afeó: sobreabundancia de diplomáticos y próceres en la familia, un exilio infantil en París, etc. Pueden rastrearse abundantes detalles de ello en esta su obra y en otras anteriores, como Comedia nupcial (2002) o la significativamente titulada Memorias prematuras (2000).
Recorre toda su escritura hasta la fecha, vale, un narcisismo desatado que, sin embargo, constituye una de sus mejores armas como escritor. La lanceta que Gumucio hunde en todo lo que le rodea, mejor diseccionado cuanto más intensamente Gumucio se proyecta en ello. Incluso en los momentos de subjetividad más funambulista, cuando el éxito de sus opiniones más desbordantes puede llegar a pender de un hilo más fino, siempre emergen los bordes de una rara, majestuosa lucidez. Una última palabra milagro. Una cucharada de literatura que hace expectorar lo esencial. Una especie de periodismo, más que nuevo o viejo, poético.
Hay en el germen de su prosa un afrancesamiento positivo, un rigor de estructuras y ambiciones que puede tener mucho que ver con que a Gumucio nunca se le acabe de ir la mano. Que le permite ser a veces histriónico y superficial, mas nunca frívolo.
Esto es especialmente así cuando lo que escribe o reescribe tiene que ver con la política. Aquí es donde más «voz personalísima» tiene, y más hay que agradecerle. Sus análisis son casi siempre paradójicos y casi siempre es equidistante su ironía, apta para fustigar las izquierdas más miserables indistintamente de las derechas más canallas. Capaz de establecer un pertinente, prolongado paralelismo entre la transición española y la no-transición chilena, entre desvergüenza propia y vergüenza ajena. O capaz de percibir a la primera que los catalanes «no quieren ser lo que son», en ninguna dirección ni sentido. O de comparar a Walter Benjamin con un puente que se tiende para ser pisoteado y así salvar un mundo.
Su voz es mucho más discursiva que narrativa (el único tramo de ficción más o menos pura, el cuento Bilbao y el cisne, es lo más flojo de todo el libro), pero la pasión y la fuerza de su discurso, sumadas, no dan menos que literatura. A los ojos de un lector hispanoeuropeo, el mejor Gumucio, el más llamativo, es su visión hispanoamericana de “nosotros”, de lo de aquí. Leyéndole te entra la duda de quién es el pasado de quién. Y qué están multiplicando exactamente tantas cópulas y tantos espejos.
Son dudas muy vigorizantes...
 Anna Grau
Anna Grau«Rafael Gumucio es un pedante». «Pero es muy inteligente». «No narra nada; es una pura metralleta de aforismos». «Algunos aforismos le salen muy afortunados». «Y otros le salen muy por la culata. Además, ¿qué pasa, se cree que en este mundo sólo viaja él? Ya no es como en el siglo XVIII, ahora a Nueva York y hasta a Haití, y no digamos a Madrid y a Sevilla, va cualquiera, coño». «Es un autor muy autorreferencial, sí». «Egocéntrico, diría yo. ¡Si hasta cuando va a clases de inglés te lo cuenta con todo detalle, el tío!». «Pero él no engaña a nadie, desde la misma introducción de Páginas coloniales te avisa de lo que se propone hacer: construir una visión arbitraria y subjetiva del mundo». «¡Pues que le aproveche!». «Pues a mí me gusta». «Se ve que eres mujer». «Y tú se ve que eres... tú».
Cronológicamente es imposible que Spencer Tracy y Katherine Hepburn llegaran a discutir nunca por haber leído a Rafael Gumucio. Pero esa misma imposibilidad resulta, ¿por qué no?, sugerente. Es la clase de simulacro fértil que Gumucio en persona podría incluir en cualquiera de sus juguetones, impúdicos, casi desfachatados libros. Donde la ficción establece una de las aproximaciones más curiosamente penetrantes a la realidad, y viceversa.
De «voz personalísima» para arriba ponen todas las pestañas de sus obras al chileno fino Rafael Gumucio (1970), profesor de castellano, periodista del tipo tajantemente opinativo, y escritor. Con lo de chileno fino se quiere rendir homenaje a su talante y a su conversación —nunca agotada—, pero también a unos orígenes sociales que él mismo presume de que, una vez, Roberto Bolaño le afeó: sobreabundancia de diplomáticos y próceres en la familia, un exilio infantil en París, etc. Pueden rastrearse abundantes detalles de ello en esta su obra y en otras anteriores, como Comedia nupcial (2002) o la significativamente titulada Memorias prematuras (2000).
Recorre toda su escritura hasta la fecha, vale, un narcisismo desatado que, sin embargo, constituye una de sus mejores armas como escritor. La lanceta que Gumucio hunde en todo lo que le rodea, mejor diseccionado cuanto más intensamente Gumucio se proyecta en ello. Incluso en los momentos de subjetividad más funambulista, cuando el éxito de sus opiniones más desbordantes puede llegar a pender de un hilo más fino, siempre emergen los bordes de una rara, majestuosa lucidez. Una última palabra milagro. Una cucharada de literatura que hace expectorar lo esencial. Una especie de periodismo, más que nuevo o viejo, poético.
Hay en el germen de su prosa un afrancesamiento positivo, un rigor de estructuras y ambiciones que puede tener mucho que ver con que a Gumucio nunca se le acabe de ir la mano. Que le permite ser a veces histriónico y superficial, mas nunca frívolo.
Esto es especialmente así cuando lo que escribe o reescribe tiene que ver con la política. Aquí es donde más «voz personalísima» tiene, y más hay que agradecerle. Sus análisis son casi siempre paradójicos y casi siempre es equidistante su ironía, apta para fustigar las izquierdas más miserables indistintamente de las derechas más canallas. Capaz de establecer un pertinente, prolongado paralelismo entre la transición española y la no-transición chilena, entre desvergüenza propia y vergüenza ajena. O capaz de percibir a la primera que los catalanes «no quieren ser lo que son», en ninguna dirección ni sentido. O de comparar a Walter Benjamin con un puente que se tiende para ser pisoteado y así salvar un mundo.
Su voz es mucho más discursiva que narrativa (el único tramo de ficción más o menos pura, el cuento Bilbao y el cisne, es lo más flojo de todo el libro), pero la pasión y la fuerza de su discurso, sumadas, no dan menos que literatura. A los ojos de un lector hispanoeuropeo, el mejor Gumucio, el más llamativo, es su visión hispanoamericana de “nosotros”, de lo de aquí. Leyéndole te entra la duda de quién es el pasado de quién. Y qué están multiplicando exactamente tantas cópulas y tantos espejos.
Son dudas muy vigorizantes...