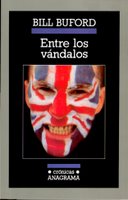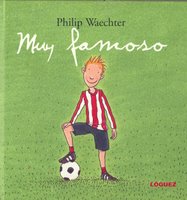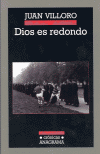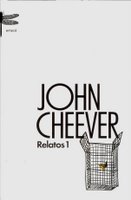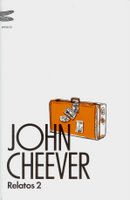Salvador Gutiérrez Solís
Salvador Gutiérrez SolísCon permiso, una reflexión. Soy consciente de que en esta vida existen determinados elementos —circunstancias, hechos, situaciones, fenómenos… escojan el sustantivo de mayor agrado— que son difíciles de entender —para quienes les son ajenos—, porque tal vez sean muy complicados —o imposibles— de explicar. La Santísima Trinidad, las novelas de César Vidal, el éxito de Pasión de Gavilanes, Jesulín de Ubrique o el fútbol, son algunos magníficos ejemplos. Es cierto, no dejan de ser once tíos en pantalón corto detrás de un balón —a veces ni van detrás del balón: lo miran cómodamente desde la distancia—; estamos de acuerdo en que la mayoría de las ocasiones los partidos son muy aburridos, sin apenas jugadas de interés en ninguna de las áreas: en un buen partido de fútbol hay diez ocasiones de gol como mucho, mientras que en un buen partido de baloncesto hay sesenta canastas, algunas de ellas espectaculares, dicen los detractores; que sí, que estamos de acuerdo. Es cierto que en los últimos años los equipos de fútbol se han convertido en empresas impulsadas/regidas por la mercadotecnia, y que cotizan en Bolsa; todo el mundo lo sabe. Todos los argumentos creados por los depredadores del fútbol me los conozco, y durante años los he discutido, pero, en la actualidad, cansado de tanta charleta, los ignoro. Los ignoro porque es muy difícil discutir al respecto con alguien que no esté intoxicado/abducido/contagiado/envenenado por la droga del fútbol.
Es muy difícil explicarle a alguien que no lo sienta que el fútbol es una pasión, que es un sentimiento, que en determinas ocasiones roza la épica y la mística, que es un gas que te infla de felicidad o un pesar que te enluta el corazón —Zizou, no me esperaba eso de ti. Es muy difícil explicar que el fútbol te transforma o te descubre, te seduce y envuelve, te traslada, te impulsa. ¿Alguien grita o salta, loco de alegría, tras un discurso de Zapatero, tras leer un poema de Ángel González o una novela de Vargas Llosa? Y, concluyendo esta defensa descerebrada y fanática, temeroso de harturas y desmayos ajenos, cómo explicarle a alguien que no forma parte de esta secta —sin lista de miembros, ni cuota mensual— que si ya es apasionante acudir al estadio o sentarse frente a la pantalla del televisor para ver al equipo de tus amores, es mucho más divertido/apasionante hablar de fútbol. Sencillamente. Rememorar los goles y regates, repetir las frases de tu cronista favorito, jugar a ser entrenador o seleccionador —que andamos de Mundial—, ver los ojos del seguidor del equipo rival dos días después de haberle marcado tres chicharritos de nada, de fútbol mejor no hablamos y ponme un cortadito. En esta esfera, universo tal vez, se maneja el último libro de ese escritor atípico y genial, desbordante y veloz, que es Montero Glez. Y toda la reflexión anterior, que no es gratuita, nos puede servir para adentrarnos en su reciente libro: Diario de un hincha.
Escribe Montero Glez que la inspiración poética de un futbolista se localiza en las pantorrillas, del mismo modo que su narrativa la podríamos situar sobre una de esas barras de bar que se limpia con una maltratada Vileda amarilla, o en el carajillo de primera mañana, o en la cola de la pescadería, o en una gasolinera de carretera comarcal o en el vecino del cuarto derecha que te saluda cada mañana, o, sobre todo, en las tripas. Porque Montero tiene la gran habilidad de literaturizar los hechos más cotidianos de nuestras vidas, todos esos hechos que son realmente nuestras vidas. Y en su vida, en particular, como en la de otros muchos, el fútbol ocupa una parte fundamental: de encuentro, recuerdos, ilusiones, enfrentamientos, reflexiones, etc.
En Diario de un hincha no hay por parte de Montero Glez una predisposición artificiosa a la hora de abordar el tema del fútbol, no hay un hablemos de fútbol ahora que los escritores podemos y hasta parece que está bien visto, que es moderno. Es realmente el diario de un hincha, o, mejor, su álbum fotográfico, por el que desfilan las tarascadas de Benito, la elegancia de Zamora, los cortes de manga en Yugoslavia, el gol fantasma de Cardeñosa, las volteretas de Hugo Sánchez o las paletas de Ronaldinho. Como la disposición de un equipo de futbolín, colocados todos los jugadores para realizar una función específica, como once Beckahm en su banda, los textos recogidos en Diario de un hincha componen un vigoroso y vibrante mosaico del universo futbolístico, aunque cada uno de ellos realiza su particular jugada. El resultado, contundente: victoria por goleada.